Palabras
A la memoria de Narciso González, mi tío.
Es bien sabido por ti, querido y único lector, y permíteme que utilice el vulgar tuteo, que quien estas cuartillas digitales emborrona cada dos semanas es un fanático de las palabras, de sus significados, de su etimología. Tal es la pasión que por ellas tengo que, de muchos años atrás a esta parte, vengo confeccionando en un cuaderno de anillas un diccionario manuscrito colmado de palabras que encuentro en libros, artículos o reveladas por personas más sabias, no es esto para nada complicado, que yo. Lo ojeo con frecuencia, no sólo para fijar o refrescar en mi memoria el significado de tal o cual término, sino que también me sirve para analizar el cambio de mi caligrafía obrado por la magia del paso, ineludible, de los años.
Hay
palabras que a uno le enamoran, bien por alguna de sus acepciones, bien porque
le traen a la memoria las páginas del libro donde la descubrió o bien por los
recuerdos o anhelos que ellas le evocan. Me gustan especialmente aquellas que
el diccionario de la R.A.E. cataloga como en desuso o antiguallas. Esas son mis
chatarrillas favoritas. Me viene a la mente, a la par que esto escribo, la
palabra conticinio, que no es otra cosa que esa hora en que la noche se viste
con el terno del silencio más absoluto y que nadie osa desbaratar siquiera con
un respiro quedo. Otro prodigio es feérico, que nos traslada a ese mundo de
maravilla y mágico que son las hadas, a los cuentos de nuestra más remota
infancia, a la más telúrica tradición sapiencial.
También
existen términos que por arte de birlibirloque o por la mera repetición de a
quién le interesa, se ponen de moda y pasan a engrosar los mantras manidos, sobeteados
y utilizados sin ton ni son por todos y cada uno de los mortales que nos
rodean. Estas palabras empiezan empleándose desde el poder o las altas esferas
y descienden a pie de calle, como decía, y a fuer de repetición, repetición y
repetición incrementan el lenguaje ordinario de una manera artificial, como
todo lo que se genera, con interés pérfido, en las alturas y desciende al barro
del que estamos hechos. No suele ocurrir, sin embargo, a la inversa, donde lo
que mana del carácter popular y asciende hacia las alturas suele fijarse y dar
esplendor, pues está confeccionado desde la verdad y por la verdad.
«Implementar»,
«resiliencia», «sorodidad» y miles de anglicismos estomagantes se instalan a
vivir en las habitaciones del lenguaje cotidiano de las banderas ideológicas,
que no de las ideas. Se citan hasta la saciedad en tertulias televisivas, de
internet o de esa aplicación de videos que todo el mundo ve, entre pelos de
colorines variopintos y velas a las que aferrarse para flamear al compás de los
vientos que soplan. Yo, que huyo de todo ello como alma perseguida por el calor
del fuego del infierno, me niego en rotundo a utilizarlas, tal y como ahora se
usan, y tiene vuesa merced, querido y único lector, patente de corso para
arrearme sonoro cachete en mi cabeza monda, si me escucha o lee alguna de ellas
en algún momento de flojera vital. Del que, por cierto, nadie estamos libres.
De la misma manera que hay palabras que, como decía, se ponen de moda y suenan en todas las cuerdas vocales de los aduladores de las ideologías, que no de las ideas, también hay otras que aunque no caen en el cajón con llave del olvido, se desvirtúan sobremanera. La palabra ubicada en esos parámetros y que más llama la atención es responsabilidad. Es una palabra hermosa, cargada de un contenido inefable y de una extraordinaria importancia en las vidas adultas de los bípedos implumes. La responsabilidad nos condiciona de tal manera que se convierte en una de las guías de nuestra vida social, entre otras muchas, lógicamente, dentro de la madurez, del servicio a los demás y de las elecciones vitales que orientan nuestra existencia. Pero la responsabilidad, a día de hoy, es como ese terrón de azúcar que se diluye en nuestro café vespertino. Todo el mundo quiere endulzarse con él pero no quieren que les engorde. La gente elude la responsabilidad y, de este modo, pretenden salir indemnes del revolcón y de las heridas que ésta puede llegar a provocar.
En un mundo
infantilizado, para ser más manipulable ¡ojo!, la responsabilidad no es más que
una losa lejana, que les pesa a los demás y no a nosotros, meros espectadores.
Por eso no queremos responsabilizarnos de nuestras acciones. Pero tampoco de
nuestras elecciones, y, si éstas la cagan y llaman con la familiaridad del nombre
de pila a la iconoclastia, nosotros, irresponsables como somos, nos aferraremos
a los electos como garrapatas en celo para evitar las consecuencias que
pudiéramos tener. De esta manera, si a la persona que hemos votado para dirigir
el país, la región o el municipio lo fragmenta, lo arruina o lo deja a rebosar
de esputos infectos, ésta tiene responsabilidad civil, penal e incluso militar,
por supuesto, y por ello deberá pagar; pero quien lo ha encumbrado al poder
mediante sufragio, se ha asido con su lengua a las presidenciales posaderas con
tal de no dar la razón, cuando la tenga, al contrincante, y no reniegue de su
error, poseído por una vil ideología, también tiene una responsabilidad por
todo lo originado. Y también ha de pagar por ello.
Y algo que
los malditos roedores olvidan en demasía es que la responsabilidad es una
palabra que va irremediablemente unida a la libertad para elegir, para ser,
para comprometerse.
P.S. «Si me engañas una vez, tuya es la culpa; si me engañas dos, es mía». Anaxágoras.

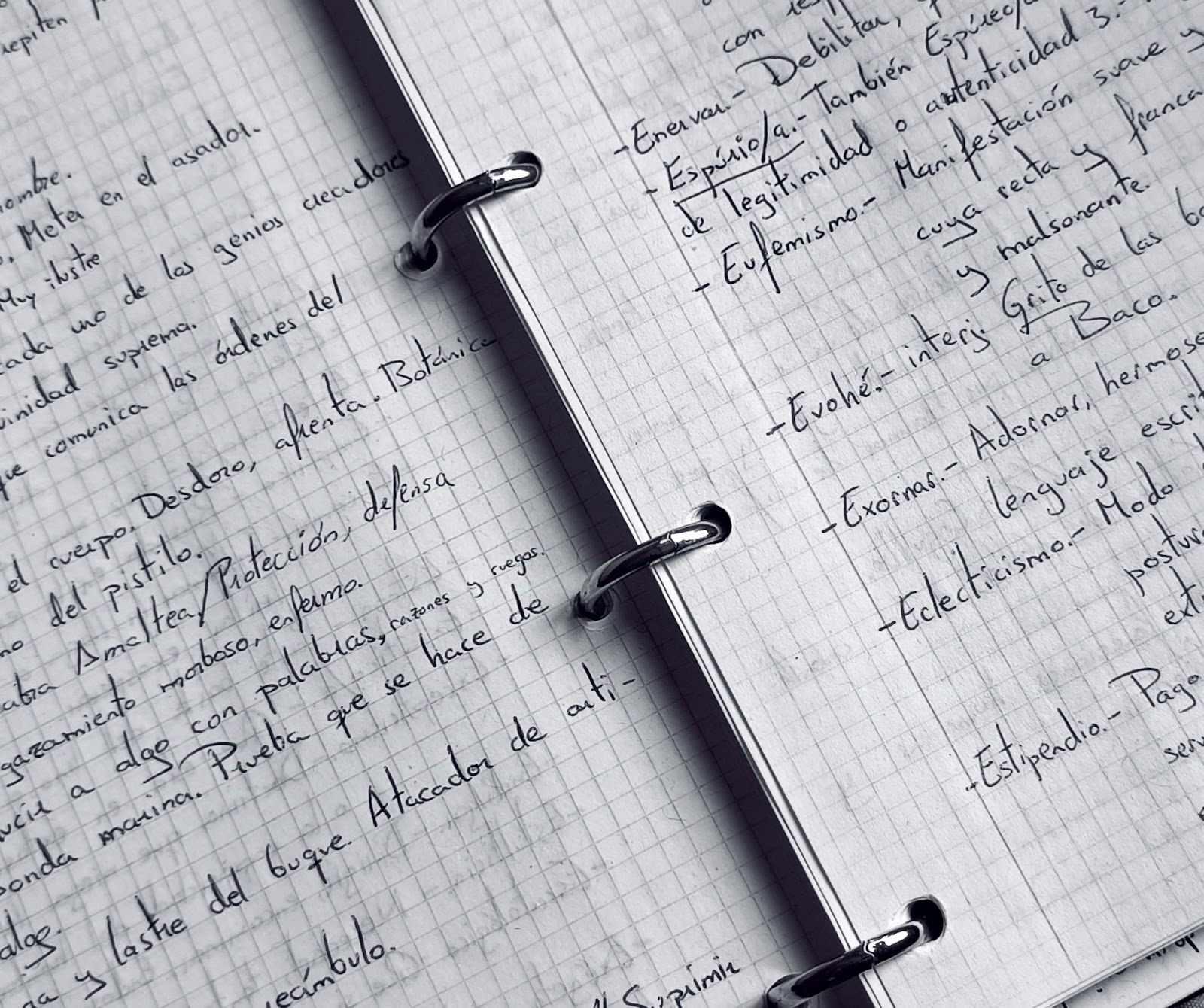




Comentarios
Publicar un comentario