Aquellas viejas palabras
Me encantaban aquellas tardes de invierno con las que se compuso parte de la sinfonía de mi infancia. A las cinco de la tarde sonaba el silbato del profesor que nos indicaba que el día, en lo relativo a la docencia, se daba por extinguido. Cargados con mochilas menos voluminosas que las que actualmente machacan sin piedad las espaldas impúberes, pero mucho más prácticas, llegábamos al calor del brasero del hogar y, con el bocadillo de nocilla en la mano, poco tardábamos en bajar a la calle con el firme propósito de despellejar la puntera oscura de nuestros zapatos por darle a base bien al balón de goma o de reglamento, si los Reyes Magos habían sido propicios.
Tras el partido, que siempre se daba por finalizado después de que el dueño de la pelota exclamara: «¡el que meta gana!», cuando no importaba una mierda si se iba perdiendo diez a cero o dos a uno; después de la batalla campal librada en buena lid con palos, piedras o efectivos mojicones o al finalizar la prosaica corrida de toros con cuernos de «verdad» y capotes confeccionados con los retales más baratos, nos tocaba, esta vez sí, lidiar con los deberes de mates, de legua o de reli, porque sí, todos dábamos religión verdadera en la escuela. Normalmente, a uno le tocaba pugnar con las fracciones, con los complementos indirectos o con la caída del caballo de Saulo tras la puerta de su dormitorio, en un escritorio adecentado al efecto y con el material escolar que se compraba en septiembre y que tenía que durar hasta mediados de junio y, por supuesto, en la soledad desmedida del interior de las cuatro paredes. Pero, a veces, cuando a uno se le atravesaba en el gaznate algún ejercicio (a mí solía sucederme con las matemáticas y con la física y química mucho más tarde), se tenía que tirar de la sabiduría o sapiencia de alguno de nuestros progenitores.
Y, a estas alturas, era cuando se obraba el milagro (de los jueves) en mi casa. Cuando mi padre colaboraba o daba las instrucciones precisas para la realización de un trabajo de aquellos que se plasmaban en una cartulina con ínfulas de sábana de lecho conyugal...y justo en ese momento mágico, era cuando soltaba aquella maravillosa expresión de «a renglón seguido». Aquello se convertía en el éxtasis de la Santa de Ávila, en la sanación de los leprosos o en la vuelta a casa por Navidad del hijo pródigo: Un milagro reconocido por la Santa Sede. Me encantaba oír brotar de los labios de mi procreador aquellas tres palabras que me aportaban una serenidad, una tranquilidad y una paz espiritual que eran capaces de apartar muy lejos de mí la congoja de no realizar bien el trabajo, de hacer el ridículo más espantoso ante mis cuarenta compañeros de clase o, lo peor de todo, suspender la asignatura. Esto último, para un niño de mis características, se acercaba peligrosamente a los tintes endrinos de la tragedia.
Aquel «a renglón seguido» que tanto me aportó en la infancia, no lo volví a escuchar con la devoción requerida con la que la decía mi señor padre. Pero hoy, lo he podido disfrutar en boca de un compañero que se encuentra a diez centímetros de una merecida jubilación, quien, además de ser un enamorado de ese lenguaje cabal que ya está esperando la extremaunción, lo ha pronunciado en firme contraposición a las muletillas posmodernas del tipo «en plan de…», que avizoran una falta importante de recursos del lenguaje en quien de este modo habla. Y esas palabras han hecho aflorar en los intersticios más recónditos del cerebro el lujoso recuerdo que esto me ha llevado a escribir en reconocimiento a la inestimable labor de mi padre, quien siempre se esforzó sobremanera en que le superáramos en conocimiento, en gobierno y, por supuesto, en sabiduría.
Y así fue como a renglón seguido de mi padre he logrado caminar apoyado en las guías firmes, serenas y bien asentadas que junto al camino estableció en un acto irrepetible, en un acto desbordante, en un acto del que no puedo estar otra cosa que agradecido.
Muchísimas gracias, Papá.

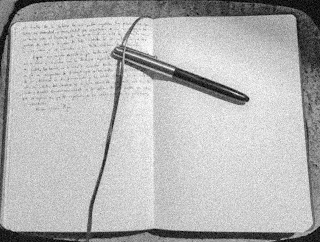



Comentarios
Publicar un comentario